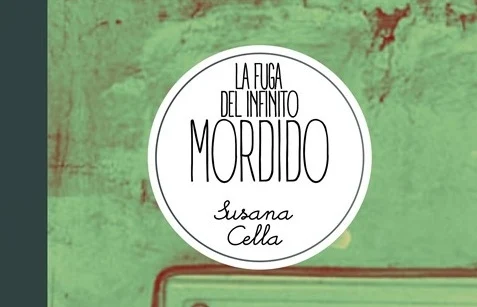Barnacle Ediciones. 2023
Próximamente en este blog
Territorios en pugna por Alberto Cisnero
Acerca de “Zorro cazador de pumas” de Gerardo Curiá (Ediciones En Danza, 2022)
Desnuda tregua efímera
Adiós y hasta pronto (Dio Fetente, 2013), El movimiento obrero granizado (Barnacle, 2014, 2019), Robé un auto para trasladarme a las soledades vivientes (Barnacle, 2015), Drugstore (Barnacle, 2015), Ajab (Barnacle, 2016), Oquei, gracias (Barnacle, 2017), Las casas (Barnacle, 2018), Forma parte de mi guerra (Barnacle, 2019), Akata mikuy (Barnacle, 2020), Media hora con el autor (Barnacle, 2021), Los dados de la muerte (Barnacle, 2021), Mi recherche (Barnacle, 2022) y La sustancia en infracción (Barnacle, 2022).
La sed del infinito mordido por Pablo Ananía
Acerca de “La fuga del infinito mordido” de Susana Cella (Barnacle, 2021)
¿Qué se propone esta mujer con su decir reactivo, en instantes hostil, por momentos con humor, más de una vez con ira? ¿Qué loca presunción le permite concebir la realidad sólo como lo que aparenta ser, apenas restos, lo que queda de cosas o de seres, fragmentos de un arbor textualis intenso, profundo, matorrales que encierran, asfixian, y de golpe se iluminan con un pensamiento incendiario que hace estallar con fuerza la pasión ardiente del poema?
Es evidente en Cella su inclinación por una estética que se va y vuelve del barroco al expresionismo, arte el primero que recrea con un saber del Cinquecento, pero que hoy es lengua de ruptura, estética que le permite diseminar figuras corrosivas entre endebles ramitas, tallos raquíticos con el puño apretado, sangrientas mordidas con fugas rantifusas, palabras reas corroyendo el infinito, dando dentelladas para tratar de encontrarle un sentido a la existencia.
Dos libros de Catalina Boccardo
COSMOGONÍAS
TERRITORIOS *
Escribir sobre el cuerpo muerto del amo, del significante amo, de los significantes que entumecen la vida y la ponen en riesgo: eso exige una vitalidad sin contaminación sexual. No he dicho genital porque de eso se trata. Escribir el delirio de una Machi y la precognición de una Pacha. Una escritura que acontezca sin verbos como un haiku. Un /a cyborg deseante y los genitales plurilingües de ese /a cyborg pero hablados en lenguas originarias. Una guerra florida y una palabra-cuerpo erótica del más alto y sensual y carnal vuelo. Una puesta en acto de la Materia tal como Dios, acaso, la concibió (y Suyo fue y d'Él, Ella. Y separados por místico CANTO).
Estoy intentando pronunciar "Territorios", de Catalina Boccardo, del que Daniel Battilana escribió "Este no será un territorio para entrar, no, es uno para recibir; a los cuerpos no se entra ni se sale". Un cuerpo viviente y vivo esta escritura. Recorrido en sus des-bordes por las manos de un niño.
FORMOSA **
Es el libro segundo, vinculado en su linaje a "Territorios". Escrito por una Catalina Segunda, lectora atenta de la originaria, Catalina Primera, mantis y quetzacoatl. Nadie que yo haya leído ha producido una obra así. Acaso la escritura oral de los pueblos originarios. Tal vez esas lenguas comarcales, algunas ya perdidas. Creo que Catalina ha dado con un registro no explorado en la poesía escrita por mujeres. Registro como integridad rítmica, auditiva, semántica: registro como lengua Habría que permitirse decir que Boccardo ha dado a luz una célula madre de ave o vaca alada o cyborg de espesura.
Alicia Silva Rey.
*Territorios (Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2012).
** Formosa (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Suri Porfiado Ediciones, 2015).
María Belén Aguirre, paródica
Una lectura de SIAMESAS de María Belén Aguirre / Premio Nacional 2020 del Fondo Nacional de las Artes. Género: Poesía de Terror
El poder de una obra consiste en haber trasvestido los postulados de aquello que la propició
En el espejo de cristal de alunita que yace sumergido en matorrales a la vera de una higuera fantasma, anoche pude advertir un llamado doble y doblemente desdoblado. Discurrían en ese aljibe ancestral lecturas incontables. Las páginas eran giradas por un pedernal sostenido por sonrisas, risotadas y gemidos.
Las citas, las elusiones, las argucias. La hipoautobiografía, la deformidad dispendiosa. Los nombres de los autores de dichas citas que iban de brevísimas a extensas, colisionaban sacándose chispas en la luna mordaz del espejo.
"He sumergido en formol
el feto de este poema
Un ejemplar
inusual destinado
a ser visto
con los ojos cerrados".
La cita excluyente, ahora se sabe, no era sino con la muerte. Mejor lee quien sabe morir mejor. No hay documento que pueda eludirla. No hay amor que logre parangonársele. No hay terror que no pueda ser parodiado ni acepte en su decurso que hay mucha más tela para cortar:
"Hermana
basta.
Hermana
la muerte debe continuar".
JUGUETE RABIOSO
Un concurso, el del del FNA 2020, determinó unas reglas del juego ante las que parecían postularse al menos tres alternativas: rehuirlas, acatarlas, cuestionarlas.
Lo que al menos a mí, como lectora de las bases del concurso de marras no se me ocurrió, es que había una cuarta alternativa: asumirlas y cambiarles el signo. Y eso es, en sí mismo, paródico. Parodia que de tan fresca, inopinada y reluciente, convenciera que se estaba en presencia de la creatura convocada.
Las citas prestigiosas y los celebérrimos sustantivos, a muches empaparán de gozo entre las páginas de "SIAMESAS, una poesía de terror".
EL TERROR GENÉRICO ENJAULADO
SIAMESAS es un artefacto textual que no se corresponde sino con otro artefacto textual superpuesto a sí mismo en sucesivas transparencias y transfusiones puesto que el otro es el mismo , se dice también en sus páginas:
"los gemelos siameses de Diane Arbus
en una carpa de carnaval
en Nueva Jersey)".
Es, podría agregarse, una larga bufanda tejida por una madre que se cree otra (como aludiendo "sin querer", a un género textual que se creía otro).
Es, podría leerse, un columpio periférico de retazos y restos culturales, basura atmosférica, horror planetario ante su devenir cadáver.
Yendo de irrisión en irrisión se parodia.
"(Entonces pensé en Kaspar
en el cuerpo culturizado
de aquella bestezuela
inofensiva.
Entonces pensé en Hauser
en la extravagancia
de algunas mascotas.
Y reconocí
por su nombre y apellido
completo a un semejante)".
UNA VUELTA DE TUERCA
El salto mortal que María Belén Aguirre dio con SIAMESAS, fue ir corriendo los límites y las limitaciones conceptuales (el TERROR como "género"), hasta el reducto no habitualmente frecuentado por la literatura, de la mismísima irrisión.
"Madre lee en voz alta
el libro de Génesis
'Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde
está tu hermano Abel? Y él respondió: "No sé.
¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? '
Luego
cerró de golpe
la Biblia
y exclamó:
Y colorín colorado
este cuento se ha terminado".
Otras obras de María Belén Aguirre han sido traducidas al alemán, francés, italiano, portugués y hebreo.
Alicia Silva Rey
Imagen en La primera vértebra
Próxima entrega: Recopilación de poemas de James Wright y otros poemas de "No se quebrará la rama"
Paradójicamente, llegué antes a la poesía de Franz Wright (Viena, 1953) —algo que no deja de ser más que una anécdota— que a la de su padre, James Wright. La circunstancia que propició este desorden cronológico fue un viaje, y las casualidades que derivan de esa alteración de la rutina que suponen los preparativos. El caso es que nos encontrábamos de vacaciones en Boston y decidimos visitar Martha’s Vineyard, en el condado de Dukes, relativamente cercano, unos días más tarde.
En ese intervalo, rebuscando en la sección de poesía de una librería en el distrito universitario de Harvard cayó en mis manos el libro Walking to Martha’s Vineyard (Alfred A. Knopf, 2003), que leí como si fuera una especie de guía turística emocional, antes de emprender dicho viaje, y también durante los días que pasamos en la isla, aunque el título —algo que ya sabía: estaba leyendo un libro de poemas—, resultaba engañoso, porque los poemas sólo tangencialmente se enredaban en una descripción geográfica y, cuando lo hacían, era a través de las reflexiones que suscitadas por un lugar indeterminado, imposible de localizar, como en el poema «One heart», en cuyos primeros versos el poeta escribe: « It is late afternoon and I have just returned from/ the longer versión of my walk nobody knows/ about».
Gracias a la información suplementaria que pude recabar sobre el autor posteriormente, me enteré de que era hijo del también poeta James Wright y me llamó la atención que ambos, padre e hijo hubieran sido agraciados con el Premio Pulitzer de Poesía, algo que jamás había sucedido hasta la fecha, James por su libro Colección de Poemas (1972) y Franz por el libro arriba mencionando, en 2003. No es este el lugar para rastrear las posibles influencias paterno-filiales que se pueden encontrarse en las respectivas obras, pero sí podemos intuir que el temprano fallecimiento de James Wright nos ha privado de que esa posibilidad se consolidara; aún así, cuando uno lee versos como estos: «The only animal that commits suicide/ went for a walk in the park» pertenecientes al último poema del libro de Frank, no puede dejar de relacionarlos con algunos como estos que escribió James: «un hombre, solo,/ da traspiés sobre los cerrojos externos de una tumba…» o «los huesos tristes de mis manos descienden a un valle/ de extrañas rocas» en No se quebrará la rama.
James Wright nació en Ohio en 1927 y falleció en Nueva York en 1n 1980. No se quebrará la rama fue su tercer libro, publicado en 1963 y supone en su trayectoria un punto de inflexión con respecto de su obra anterior (compuesta por los libros The Green Wall en 1957 y Saint Judas, en 1959) e incluso de los libros que escribiría a partir de entonces, es decir, rompe ese sentido de continuidad —para algunos poetas esterilizante, por eso buscan la ruptura— que sustenta una obra a lo largo del tiempo. Parece que en el quinquenio que va desde 1958 hasta 1963, su participación en el movimiento que se dio en llamar la «Imaginación emotiva», experimenta un cambio, eso sí, efímero, que se refleja en los poemas del libro que comentamos. Este movimiento pretendía, según documenta Ivonne Guillon Barrett, «restituir emoción a su poesía utilizando variadas técnicas líricas centradas en la imagen. Con ello proponían la transformación de simples temas líricos en profundas emociones instantáneas». Curiosamente, para alcanzar este propósito los componentes de este «movimiento» —junto a Wright, lo formaron Robert Bly, William Duffy y los neoyorquinos Robert Kelly y Jerome Rothenberg— no indagaron en su propia tradición, todo lo contrario, se propusieron buscar las fuentes fuera de los límites de su lengua materna y, para ello, se embarcaron en la investigación y la traducción de poesía extranjera, «especialmente la hispánica del siglo XX, por ser la que mayormente exploraba nuevas formas de asociación en el contenido emotivo de las imágenes del inconsciente». Wright tradujo a Vallejo, Neruda o Juan Ramón Jiménez, de éste en concreto poemas de Eternidades y Diario de un poeta recién casado y la influencia que la intensa lectura del texto original exige la traducción, se deja sentir, según la investigadora, en la elaboración de los poemas de No se quebrará la rama, libro en el que abandona la métrica tradicional y el formalismo académico para decantarse por el verso libre —siguiendo así las directrices de Charles Olson y su Projective verse— en el que la asociación aleatoria de imágenes organiza las relaciones entre pensamiento y emoción, algo en lo que tuvieron que ver también las traducciones del poeta expresionista austriaco George Tralk (algunas de ellas en colaboración con Robert Bly). Una de las primeras cosas que percibimos al leer a Wright es la importancia que concede a la naturaleza, una naturaleza salvaje en la que abundan aves —halcones, lechuzas, murciélagos— y mamíferos como los antílopes, los castores o los búfalos, pero también domesticada, hecha paisaje, la que alberga palomas, conejos o caballos. La vegetación también ocupa un lugar importante en la puesta en escena del poema. Árboles como el saúco, el arce, «algarrobos y álamos» que «se convierten en mujeres solteras,/ que separan la pizarra de la antracita/ entre las travesías de la vía» menudean en los versos. En cualquier caso, el escenario que describe en los poemas a través de potentes imágenes, como por ejemplo: «A mi derecha,/ en un prado con sol entre dos pinos,/ los excrementos de los caballos del año pasado/ brillan hasta hacerse piedras doradas» o «Los bloques de piedra arenisca de una fuente/ enfrían un musgo verde oscuro» no es paradisíaco. Wright no posee una idea bucólica de la naturaleza, a pesar de sentirse identificado de manera consciente con ella y de experimentar algo parecido a un renacimiento al redescubrirla (en la infancia seguramente la percibió como una extensión de su propio yo y quizá por esa razón no reparó en esa fusión de esplendor y fragilidad que la constituye), porque sabe que la crueldad, una crueldad instintiva, engendrada en la lucha por la supervivencia es lo que alienta su evolución. «Los corazones de los hombres son crueles», escribe en el segundo de los poemas dedicados al presidente Harding, de quien afirma que «Hasta su pretenciosa sepultura/ lo deja con el culo al aire del ridículo». Wright no elude el compromiso político —un claro ejemplo son los poemas titulados «Einsehower visita a Franco, 1959» o «En recuerdo de un poeta español», dedicado a Miguel Hernández— o las exigencias de orden moral. Ataca las desigualdades de una sociedad como la americana y expone a los lectores la situación de los obreros metalúrgicos o de los mineros polacos, de niños desheredados que se ahogan «en las aguas negras/ de barrios periféricos», de ancianos y mendigos que recuentan «su colección de chapas/ en una choza de cartón alquitranado bajo los árboles fríos/ de mi tumba».
Materna, de Ignacio Uranga

Para Uranga “la muerte de un ser tan próximo a uno conlleva muertes simultáneas, genera una reconfiguración de “lo real”, de eso que te rodea y se torna extremadamente extraño”. El libro es un duelo en ese sentido, pero es también un duelo de lenguaje. Dentro de esas cosas que entran en extrema extrañeza el autor pensó en la lengua materna que le fue dada desde la infancia, en “el lenguaje como marca maternal para siempre”. Esta impresión se ve expresada claramente en uno de los poemas: “voy del betiko al für immer, del pra sempre al oblio: / exmaternado exilio ahora de esta lengua que me habita”.
El libro es una compilación de 63 poemas. En todos ellos hay una presencia fuerte de la muerte que aparece nombrada como “apagón” o “apague”. También habla reiteradamente de lo “incontrastable”. Aquí Uranga se remite a Freud cuando éste se refirió a la partida definitiva de un ser amado como “intransferible e incontrastable”.
El final de los poemas en “Materna” se hace esperar, pues para este poeta es en los versos largos donde más se puede trabajar la estructura rítmica.
El prólogo, del reconocido poeta Juan Gelman, revela su admiración al joven escritor. “Este es un libro de amor, lleno de hallazgos veloces que sólo un poeta excepcional puede encontrar. Amor a la madre fallecida, sí, amor a una mujer perdida, sí, pero ante todo amor a la palabra…Uranga inaugura un camino inédito en la poesía de nuestro tiempo, bebe de poetas griegos y romanos de la antigüedad y les da un significado otro”.
Ignacio Uranga es también autor de los libros “El ella real”, obra seleccionada en la Convocatoria Nacional Ediciones en Danza 2012 y “Ramalaje”. Varios de sus poemas han sido publicados en reconocidas revistas literarias como Nayagua y Sibila.
Materna, colección Tristán Lecoq, 2013
Enlaces: http://elpoetaocasional.blogspot.com.ar/search/label/Ignacio%20Uranga
Fuente: www.cronicajalisco.com


.jpg)